PUEBLOS: Órzola
Fuente: Obra escogida, Lanzarote
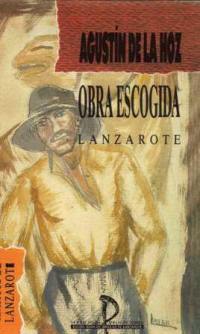 A
partir de la Cueva de los Verdes,
va viendo uno multitud de jameos
más o menos importantes, y que
tienen nombres como el de La
Gente o Jameos de Arriba. Y, en
seguida, se llega a Las Siete
Lenguas, que no «leguas», con
sus rocas de vieja escoria
volcánica, sobre las que cae un
sol implacable, cuya luz cruda y
desnuda hace posible que la
piedra se escenifique y tome
diversas formas fantásticas.
Los líquenes que revisten al
erizado suelo tienen fuertes
colores entre amarillo-verdoso y
marrón, dulcificando el paisaje
la abundante presencia de la
perdiz, que en medio del
pedregal se camufla
maravillosamente. Hacia Ye, pero
ya en el camino de Orzola, está
El Cortijo, famoso por su queso,
que tiene el sabor de la
almendra, quizá debido a que las
cabras viven en libertad y no se
alimentan de otra cosa que no
sean las euforbias y alguna
humilde mata propia del erial;
además, el ganado nunca bebe
agua, porque ni en Las Quemadas
ni en Las Hoyas la hay.
A
partir de la Cueva de los Verdes,
va viendo uno multitud de jameos
más o menos importantes, y que
tienen nombres como el de La
Gente o Jameos de Arriba. Y, en
seguida, se llega a Las Siete
Lenguas, que no «leguas», con
sus rocas de vieja escoria
volcánica, sobre las que cae un
sol implacable, cuya luz cruda y
desnuda hace posible que la
piedra se escenifique y tome
diversas formas fantásticas.
Los líquenes que revisten al
erizado suelo tienen fuertes
colores entre amarillo-verdoso y
marrón, dulcificando el paisaje
la abundante presencia de la
perdiz, que en medio del
pedregal se camufla
maravillosamente. Hacia Ye, pero
ya en el camino de Orzola, está
El Cortijo, famoso por su queso,
que tiene el sabor de la
almendra, quizá debido a que las
cabras viven en libertad y no se
alimentan de otra cosa que no
sean las euforbias y alguna
humilde mata propia del erial;
además, el ganado nunca bebe
agua, porque ni en Las Quemadas
ni en Las Hoyas la hay.
Desde Las Hoyas a la célebre piscina natural de Orzola no existe gran distancia. El Caletón Blanco tiene porvenir, porque constituye uno de los lugares más propicios y seguros para ejercitar el baño de mar. Está formado por dos considerables diques de roca volcánica, en cuyo seno hay un lecho de finísima y limpia arena, que verse puede perfectamente por la transparencia de las aguas. Una barra asegura la ausencia de peces malignos, a la vez que encalma toda la superficie de la preciosa cala. Su declive, desde la tierra al mar, es sumamente suave, sin socavones ni obstáculos. Poco más hacia el norte se llega a los «bajos» de los Sables, ricos en lapas y burgados muy sabrosos, que están al alcance de la mano
y que el sol, tan cegadoramente hermoso, invita a la aventura y a la alegría de coger de propia cuenta esos manjares marinos.
Desde los «bajos» de Los Sables hacia la «marca» de La Noria, avistando las cresterías de Los Rostros, el mar y la costa se endurecen por su bravura que, en la próxima mole del cabo Arco se hace apoteósica grandeza, mayor aún en esos escasos días de temporal cuando enormes olas parecen querer trepar peñas arriba. Detrás de cabo Arco está el pintoresco Charco de la Condesa, a pocos pasos de Orzola, y donde el canto de la calandria hace milagrosos arpegios, a la par que el mar exhala sus sabores, como si quisieran hacer ronda de hechizo en torno al visitante.
Llegar a Orzola significa
descubrir un típico puertecito
pesquero, nacido por la
necesidad de un embarcadero con
que hacer comunicaciones con las
islas del archipiélago menor.
Orzola es la patria de los más
famosos y más expertos
pescadores de vieja, y sus
mujeres son, sin duda, las más
ágiles «jareadoras» de ese
jugoso silúrico, industria que
se extiende hasta los más
exigentes restaurantes. Es
curioso ver la rapidez y la
destreza con que las mujeres, de
todas las edades, «jarean» en la
orilla del mar a esos peces de
unos diez centímetros de largo,
de color negruzco, o colorado,
de gran cabeza y boca chiquita,
y que luego tienden al sol hasta
que queden curtidos, per o sin
perder un ápice de su primitivo
sabor. Cuando el mar se
encabrita los pescadores de
Orzola quedan ociosos, porque la
pesca de la vieja precisa de
especiales cuidados, y porque el
puertecito tiene una barra, que
si bien le protege, hace difícil
la «rifa» trágica con que los
barquillos se enfrentan al
entrar o salir por ella. En
abril y mayo, cuando más
arrecian las olas, los
pescadores abandonan Orzola para
rumbear hacia las «Islas
Salvajes», en realidad la
Salvaje, situadas entre Madera y
Canarias. Allí permanecen
durante una zafra que, a veces,
dura como tres meses, para al
cabo regresar completamente
cargados de viejas selectas. En
muchas ocasiones se topan con
lanchas rápidas que acuden a la
Salvaje para eludir la presencia
de algún guardacosta español o
lusitano, pero ellos ni se
enteran de esas tropelías,
excepto cuando oyen esporádicos
cañonazos que los hacen temblar,
y no por cobardía, sino por
temor a que una bala perdida
pueda hacer blanco en uno de sus
barquillos. No, no son
cobardes los hombres de Orzola,
porque siempre se «rifan» la
vida al pasar la barra trágica
del puerto.
o sin
perder un ápice de su primitivo
sabor. Cuando el mar se
encabrita los pescadores de
Orzola quedan ociosos, porque la
pesca de la vieja precisa de
especiales cuidados, y porque el
puertecito tiene una barra, que
si bien le protege, hace difícil
la «rifa» trágica con que los
barquillos se enfrentan al
entrar o salir por ella. En
abril y mayo, cuando más
arrecian las olas, los
pescadores abandonan Orzola para
rumbear hacia las «Islas
Salvajes», en realidad la
Salvaje, situadas entre Madera y
Canarias. Allí permanecen
durante una zafra que, a veces,
dura como tres meses, para al
cabo regresar completamente
cargados de viejas selectas. En
muchas ocasiones se topan con
lanchas rápidas que acuden a la
Salvaje para eludir la presencia
de algún guardacosta español o
lusitano, pero ellos ni se
enteran de esas tropelías,
excepto cuando oyen esporádicos
cañonazos que los hacen temblar,
y no por cobardía, sino por
temor a que una bala perdida
pueda hacer blanco en uno de sus
barquillos. No, no son
cobardes los hombres de Orzola,
porque siempre se «rifan» la
vida al pasar la barra trágica
del puerto.
En las largas veladas de la zafra en la Salvaje, la mujer que espera a los seres queridos, se reúne con quienes comparten igual suerte, y hablan del mar, del más duro mar que ellas conocen. Pero, cuando las velas latinas doblan el Farión de afuera, reviven y se animan, charlan y cantan, como si los anteriores sentires les fueran ajenos:
«Las mujeres suspiran
cuando a la tarde miran
la gran fatiga, hecha pasión,
del mar...»
Los barquillos se abarloan al pequeño espigón y los marineros, gozosos, inician la descarga de la vieja —princesa de este mar—, que las mujeres clasifican con tacto y vista, para transportarlas en seguida al mercado, ansioso de gustar la abundancia de esa «trucha» del océano, tan sabrosa y digna como el más fino de los mariscos.
Tiene Orzola una peculiaridad y es la que ofrece el tipismo de sus construcciones. Su caserío parece que anda siempre naufragando, aunque luzca enmarcado por la blanca cal que produce bajo las Peñas de Andía, cuya calidad es la mejor de la isla. Cada casa de Orzola lleva desnudo todo el cuerpo, pero el cuadro de puertas y ventanas van invariablemente blanqueadas. Su cala, a instantes convertida en preciosa ría, está resguardada por la más difícil barra que imaginarse pueda, pero a la que el marinero de Órzola entiende y sabe dominar. Sobre el pintoresco puerto se alza ese casi istmo, esa punta piramidal, tan conocida por todos, que son los Fariones, pies de la balconada excelsa de Famara, con su corte de islas menores, que acaso le den a Lanzarote todavía más renombre. Los Fariones, derivación de farallones, y sobre todo el Farión de afuera, son ricos en «clacas», quizá el más delicado y gustoso marisco que se toma.
El viento, el mar y la
nostalgia, son elementos que
contribuyen a configurar la
fisonomía urbana y la contextura
espiritual de Órzola, dándole su
personalidad propia, singular
precisamente:
«Entre las rocas de la costa
alzada
se oye un extraño hablar de
madrugada,
de gentes que en la noche
vigilaron».
Salpica el suelo la mar, las altas rocas, algún mástil de vela latina, y todo está alerta hasta por la mañana. Las mañanas de Órzola siempre son inéditas, a veces de amables brisas sin alas, o en ocasiones con vientos yodados, que salubrifican y reconfortan. A mediodía es la hora de dormir, y unos dejan las portadas y otros sus barquillos, pero Órzola se convierte en una aldea bellísima, soleada y llena de cadencias del mar, porque a Órzola todo le viene del mar:
«¡Santo mar, fuerza nueva, agua
querida,
adobo espiritual de nuestra vida,
campo siempre fecundo a la
mirada!»




